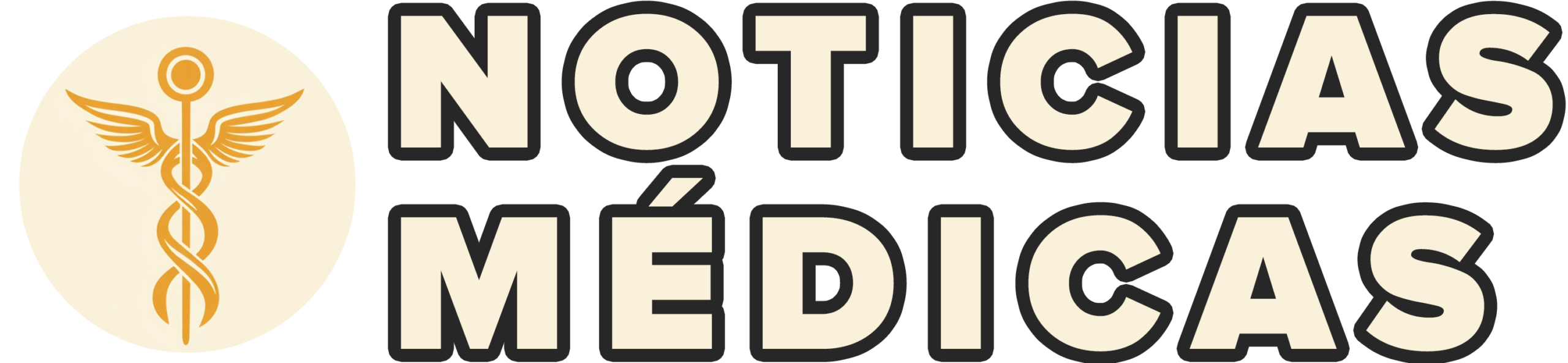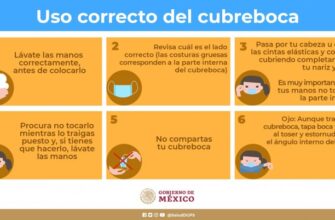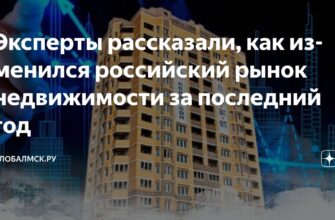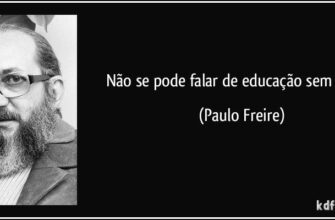Científicos han logrado reevaluar el enfoque para el tratamiento de la obesidad.
Durante muchos años, se creyó que combatir el sobrepeso se reducía a una regla simple: consumir menos alimentos y aumentar la actividad física. Este principio se convirtió en la piedra angular de numerosos programas de pérdida de peso, pareciendo universal y fácil de aplicar. Sin embargo, a pesar de su amplia difusión, este enfoque a menudo no produce los resultados esperados, y en ocasiones incluso induce a error y perjudica la salud.

Hoy en día, cada vez más personas comprenden que la obesidad no es meramente un problema de falta de voluntad o de hábitos alimenticios incorrectos, sino una enfermedad compleja y multifactorial. Requiere un enfoque de tratamiento profundo, científicamente fundamentado e integral.
La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a una parte significativa de la población: según investigadores británicos, en Inglaterra, aproximadamente el 26,5% de los adultos y el 22,1% de los niños la padecen. Estas cifras demuestran claramente que el problema ha trascendido las soluciones individuales. Los costos anuales de tratamiento y las consecuencias relacionadas con la obesidad alcanzan la asombrosa cifra de 126 mil millones de libras esterlinas, incluyendo la disminución de la calidad de vida, la mortalidad prematura, los gastos médicos, el desempleo y los cuidados a los enfermos. A pesar de estos esfuerzos, la mayoría de las estrategias actuales contra la obesidad todavía se centran en el cambio de comportamiento individual, enfatizando la reducción de la ingesta calórica y el aumento de la actividad física.
«En realidad, la obesidad es mucho más que un simple resultado de la falta de fuerza de voluntad o de decisiones erróneas. Es una enfermedad multifactorial estrechamente ligada a predisposiciones genéticas, experiencias infantiles, normas culturales, nivel de ingresos, estado psicológico e incluso el tipo de ocupación, — explican los expertos. — La influencia de estos numerosos factores a menudo se subestima, y su ignorancia lleva a la estigmatización y a la culpabilización, lo que solo agrava el problema.»
En la sociedad está muy extendida la opinión errónea y peligrosa de que si una persona tiene sobrepeso, es porque es perezosa o no sabe controlarse. Esta percepción no solo es equivocada, sino también dañina, ya que contribuye a la estigmatización y la discriminación, especialmente entre niños y grupos vulnerables.
Históricamente, las recomendaciones para combatir la obesidad se han basado en la idea de que modificar los hábitos personales es la clave para resolver el problema. Sin embargo, la investigación científica demuestra de manera contundente el papel crucial del entorno. Las condiciones modernas contribuyen al aumento de la obesidad: la omnipresente disponibilidad de alimentos ricos en calorías y pobres en nutrientes, la disminución de los niveles de actividad física, la infraestructura urbana orientada al uso del automóvil y las normas culturales que fomentan un estilo de vida sedentario. Este “ambiente obesogénico” crea condiciones en las que incluso las personas más motivadas enfrentan dificultades para mantener un peso saludable.
La mayoría de los programas y estrategias existentes siguen enfocándose en los esfuerzos individuales. Promueven la reducción de la ingesta calórica y el aumento de la actividad física, lo cual, sin duda, es importante, pero no aborda la raíz del problema. Este enfoque ignora las causas sistémicas, como la disponibilidad de alimentos saludables, la calidad del entorno urbano, el nivel de apoyo social y las barreras económicas. Como resultado, especialmente en áreas desfavorecidas donde los “desiertos alimentarios”, la mala infraestructura de transporte y las oportunidades limitadas para la actividad física son la norma, el aumento de peso se convierte no solo en la consecuencia de malos hábitos, sino en una reacción natural del cuerpo a condiciones de vida anómalas.
Aún más preocupante es que la mayoría de las recomendaciones para combatir la obesidad siguen basándose en la idea de que la persona es la única responsable de su peso. Esto crea la ilusión de que todo lo que se necesita es “querer más” y “hacer más”. Pero esto no es cierto. Las investigaciones demuestran que las personas que viven en condiciones de privación social y económica tienen un riesgo significativamente mayor de obesidad. Se enfrentan a desiertos alimentarios, acceso limitado a atención médica de calidad, estrés y problemas psicológicos que contribuyen al aumento de peso. En tales condiciones, ni siquiera los esfuerzos de voluntad más firmes pueden compensar completamente la influencia del entorno.
¿Por qué entonces el consejo de “comer menos, moverse más” sigue dominando? La respuesta reside en concepciones obsoletas y la falta de un enfoque sistémico. Estas recomendaciones se basan en un modelo que simplifica la complejidad de la enfermedad, reduciéndola a una mera responsabilidad personal. Este enfoque no solo es ineficaz, sino también perjudicial, ya que refuerza la estigmatización y la culpabilización, lo que es particularmente peligroso para niños y familias ya en situación vulnerable. Como resultado, muchas personas se sienten culpables y avergonzadas de su situación, lo que les impide buscar ayuda y el apoyo necesario.